En 1909, en una expedición
previa a la que le haría ganar la posteridad, Shackleton ordenó dar media
vuelta cuando le faltaban relativamente pocos kilómetros para llegar a su meta:
el polo sur. Lo hizo por salvar la vida, la suya y la de sus hombres. Se
estaban quedando sin provisiones y tuvo que escoger entre la gloria de ser el
primer ser humano en pisar el polo sur o el honor de regresar con todos sus
hombres a salvo, entre la Historia o la grandeza silenciosa de saber renunciar
a tiempo. Aun y así, durante el camino de regreso estuvieron a punto de morir
de inanición.
The Southern Party | Foto de la expedición de Shackleton de 1909 en el barco Nimrod.
La dureza de las condiciones
que tuvieron que soportar es difícil de imaginar para cualquier persona que no
se haya alejado nunca de una carretera asfaltada o una buena pista forestal.
Frío extremo, hambre, sed y dolor embotan la mente hasta hacer desaparecer el
intelecto con el que estamos acostumbrados a identificarnos y al que hacemos
intermediar con el mundo en nuestro nombre. Una vez borrada del mapa la mente
ordenada y familiar y, en medio de un escenario natural inconmensurable y
absolutamente impasible ante el padecimiento humano, aflora a la superficie
nuestro auténtico valor, el material del que realmente estamos hechos.
Es probable que la mayoría de
nosotros nunca lo conozca, y seguramente está bien que así sea, pero Shackleton y sus hombres no tuvieron tanta
suerte. En aquel viaje de vuelta, en el que les faltó poco para morir de
hambre, al borde de la congelación y seguramente de la locura, con los escasos
víveres racionados hasta las migajas, el propio Shackleton renunció un día a la
galleta que le correspondía en favor de uno de sus compañeros, que enfermo como
estaba sólo toleraba ese tipo de alimento.
El hombre no olvidó jamás
aquel gesto y estuvo dispuesto a acompañarlo en la expedición siguiente, en
1914, cuando el polo sur ya había sido hollado -por Amundsen en 1911- y el
objetivo de Shackleton era, si cabe, aún más ambicioso que en su expedición
anterior: atravesar caminando todo el continente helado. En esta nueva ocasión,
sin embargo, ni siquiera consiguieron llegar hasta el punto de tierra firme
donde tenían previsto iniciar la travesía de la Antártida: les detuvieron sus
hielos guardianes, a tan sólo un día de navegación de la costa donde iban a
desembarcar.
Mapa de la Antártida.
La banquisa atrapó el barco de
Shackleton en el mar de Weddell y cerró su zarpa sobre los veintiocho hombres
de la expedición condenándolos a unas bellas vacaciones primero en el páramo
helado y luego en la inhóspita Isla Elefante. Unas bellas vacaciones en el
infierno. Contra todo pronóstico, lograron conservar el grado de cordura
suficiente como para conseguir regresar a la civilización. Desde de un punto de
vista económico, la expedición fue un fracaso: costó mucho dinero y ni siquiera
consiguieron poner un pie en la costa antártica donde tenían previsto desembarcar.
Desde un punto de vista humano, fue un éxito rotundo: sobrevivieron todos, ni
uno sólo de aquellos hombres se quedó en el camino. Todos consiguieron regresar
a casa.
¿Cómo lo consiguieron? La respuesta se puede resumir
en un único gerundio: colaborando.
Aquel grupo de veintiocho
hombres eran una buena representación de la Humanidad, y por lo tanto eran un
grupo heterogéneo. En él había hombres listos, engreídos, fuertes y también
obtusos, humildes y débiles, y puede que más de uno fuera más de una de estas
cosas a la vez, si no todas. Al quedarse atrapados en el desierto blanco,
abandonados a su suerte, que no tenía visos de ser muy buena, ni la Naturaleza
clemente con ellos, sin esperanza alguna de rescate, amenazados por una muerte
horrible, hubiera sido fácil que se dejaran llevar por la desesperación.
Sin embargo, bajo el liderazgo
de Shackleton, mantuvieron la disciplina y no se hundieron en el pánico; a
pesar de la soledad, del hielo crujiente y del mar helado que les acechaba a
pocos metros bajo sus pies como un estómago hambriento supieron mantener sus
pequeñas ansias y ambiciones personales controladas y trabajar todos juntos en
pos de un objetivo común. Shackleton se propuso salvar a todos sus hombres; por
encima de todo no perder ni una vida humana.
A partir del momento en que
quedaron atrapados en el hielo, renunció a la misión original y se impuso una
nueva meta: no perder ni un sólo hombre en aquellos páramos inhumanos, que
todos y cada uno de los hombres que le habían acompañado regresaran sanos y
salvos a casa. No podía, no quería, no debía perder a nadie. Nadie era
sacrificable, nadie prescindible. Trabajarían todos codo con codo denodadamente
sin privilegios de rango ni de cuna y compartirían los víveres todo el tiempo
que hiciera falta porque todos estaban implicados en el mismo trabajo y en la
misma medida: sobrevivir. El plan inicial era aguantar hasta que el hielo se
licuara y el barco quedara libre, y los humanos con él.
Pero el hielo resultó ser una
bestia caprichosa. Mostró la misma cantidad de compasión por los parásitos
enganchados en su piel que muestran otras fuerzas de la Naturaleza: ninguna.
Resultó ser tan duro como la piedra y al mismo tiempo flexible como los
pulmones de una bestia antediluviana: respiraba, y se expandía y se contraía y
estrujaba sin miramientos todo lo que en él hubiera tenido la desgracia de
quedar atrapado. Aquel verano antártico fue frío y al hielo no le vino en gana
diluirse fácilmente en el mar y desaparecer. El barco no aguantó tantos meses
el abrazo de piedra. Acabaron perdiéndolo. El Endurance, el barco con el
que habían atravesado medio mundo, al final fue aplastado y devorado por el
hielo; perdieron buena parte de sus provisiones y enseres, esenciales muchos de
ellos, pero los humanos mismos no fueron destruidos: compartieron entre ellos
lo poco que les quedaba y lo poco que podían conseguir de un entorno que les
negaba la más mínima tregua.
Sí, hubo conatos de motín y
sí, hubo estallidos de locura absoluta, como cuando pisaron tierra firme por
fin después de un año y medio a merced de los caprichos del mar antártico y uno
de los marineros empezó a matar focas a hachazo limpio, sin parar, hasta que le
faltó el aliento. Uno podría pensar que por qué se va siempre antes la cordura
que el aliento pero es que no estamos hablando de perderse en el bosque de al
lado de casa a las cinco de la tarde, bien calzados, vestidos y a un tiro de
piedra de algún signo de civilización humana, así que pensemos un poco más e
intentemos imaginar la sensación de indefensión, el hambre, el sueño y el frío
constante, implacable, ineludible durante meses y meses inacabables y quizá
entonces comprendamos por qué la expedición de Shackleton fue un éxito: porque
hubo tensión y hubo locura, pero se impuso el trabajo en equipo y el compartir
sobre todas las circunstancias y ansias personales. Por eso sobrevivieron:
porque compartieron lo poco que tenían, ya fuera comida, bebida o fuerza de
trabajo.
Por supuesto que había hombres
que eran capaces de cazar más focas que otros, pero ¿de qué les hubiera servido
acumular carne de foca? O venderla por dinero futuro: ni siquiera sabían si
algún día serían rescatados. Cuando les toco remar durante días a treinta
grados bajo cero y las manos se les quedaban enganchadas a los remos, incluso
el caballero inglés que se negó a remar, por no ser propio de caballeros, por
no querer confundirse con la masa en aquella acción mecánica carente por
completo de gloria por ser imposible destacar en ella, estaba ansioso por hacer
algo por la comunidad, y lo hizo: se pasó toda la noche achicando agua para
evitar que el bote se hundiera, sin tregua ni descanso durante toda la noche,
horas y horas de frío, hambre, tinieblas y amenaza continua de morir ahogados
en un mar oscuro, lejos de cualquier sitio donde su familia hubiera podido
visitar una tumba o arrojar unas flores, pues ni siquiera ellos sabían bien
dónde estaban, y aunque lo hubieran sabido el silencio hubiera sellado para
siempre sus labios si aquel caballero inglés hubiera dicho: estoy cansado, y
hubiera dejado de achicar agua, o alguno de los remeros se hubiera dejado
llevar por el embriagador canto de las sirenas prometiéndole descanso y paz y
hubiera dejado de bogar con todas sus fuerzas, escasas, pero decisivas.
Decisivo, quizá, será en
nuestra supervivencia ensanchar nuestra percepción más allá de nuestro propio
estómago y descubrir motivos para desear firmemente la supervivencia de todos,
con la misma intensidad que si la pérdida de un sólo hombre significara el
fracaso de la expedición entera.
¿Para qué sirve el teorema de
Pitágoras?, preguntan los estudiantes de secundaria. ¿Para qué sirve estudiar
durante años Biología, Física y Matemáticas si aparentemente es más útil saber
conducir un coche, o conocer de memoria la alineación de la selección de fútbol
en el último partido? Me gustaría decir que no sirve para nada: que es
meramente una cuestión de estética, y entregarme a ella como lo que soy: un ser
humano, no un chimpancé ni un bonobo. Pero mentiría. Es útil. Tiene un uso
concreto y pragmático, además de inaplazable e imprescindible: la
supervivencia. Aprender a conducir está bien para autotransportarse de un sitio
a otro sin consumir un tiempo excesivo, pero para sobrevivir es mejor aprender
astronomía. Comprender que vivimos en un planeta diminuto a merced de las
fuerzas irracionales del Cosmos sirve para descubrir cuál es nuestra auténtica
posición aquí y ahora: la misma que sufrieron Shackleton y sus hombres a merced
del océano antártico. Aprender qué es un planeta, qué una estrella y cuál es
nuestra relación con estas cosas sirve para saber quiénes somos realmente.
No somos más que polizones en
una patera.
La hemos llamado Tierra y
creemos que es enorme, inagotable, indestructible, pero sólo porque nuestra
visión es estrecha y miope. En realidad es diminuta, tan pequeña y frágil como
el Endurance de Shackleton… no, en realidad mucho más frágil: más frágil
incluso que los botes con los que su expedición se enfrentó al ignoto océano
cuando la banquisa por fin se abrió y no tuvieron más remedio que intentar
ganar tierra firme a fuerza de remo.
Ahí vamos nosotros: montados
en un bote que no es más que una patera que no nos pertenece, surcando a más de
cien mil kilómetros por hora un océano aún mayor que el que tuvo que sufrir la
expedición antártica, un océano en el que se desencadenan fuerzas que
desintegran estrellas con la misma facilidad con que el hielo desintegró el
navío de Shackleton. Puede que tengamos una sensación de seguridad y de
abundancia, pero no es más que una ilusión mental de la misma forma que un
espejismo es una ilusión óptica. Piensen en ello: si el Sol fuera una esfera de
un metro de diámetro entonces la Tierra no sería más que un garbanzo situado a
unos cien metros de distancia.
En esta misma proporción, la
troposfera, la capa inferior de la atmósfera, donde los seres humanos
desarrollamos nuestras actividades cotidianas -excepto los astronautas- tendría
apenas una centésima de milímetro. Podríamos creer que esta centésima de
milímetro se corresponde en la realidad a muchos kilómetros de cálida atmósfera
que nos arropa y nos protege del yermo vacío interplanetario, pero nos
equivocaríamos. La troposfera sólo tiene unos quince kilómetros en su zona de
mayor espesor, el ecuador, y la zona habitable no es más que la mitad de ese
espesor, siendo generosos, porque aún nadie ha conseguido habitar en la cima de
las cumbres más altas del planeta: bastaría un suspiro cósmico para diluirla en
el espacio; bastaría un paseo en vertical de poco más de una hora para salir de
la zona habitable. ¿Quién no ha dado alguna vez en su vida un paseo de una hora
y pico? Eso es lo que nos separa de la muerte: no cientos de kilómetros de
cálida atmósfera, no una muralla infranqueable, sino un mero paseo primaveral
de poco más de una hora.
Piensen en lo diminuta que es
la Tierra y lo inmenso que es el océano en el que navega, piensen en todas las
extinciones masivas que ha habido desde que se formó nuestro planeta, en los
cataclismos que lo han golpeado sin piedad, en las fuerzas que lo han sacudido
en más de una ocasión procedentes del Sol o del espacio profundo. Miren la
superficie de la Luna o los restos de cualquier explosión de supernova y verán
las letras con las que el Universo forja la Historia, las cicatrices de la
fragua cósmica.
¿Aún se sienten seguros? ¿Aún
creen en sus pequeñas cosas, en su rutina, en la panadería de al lado de casa?
¿Aún no conciben a la Humanidad entera enfrascada en una gigantesca labor de
supervivencia cósmica? Quizá deberían saber más sobre dinosaurios y menos sobre
economía, más sobre Shackleton y menos sobre Merkel. Quizá deberían conocer a
Musa. Quizá ni siquiera conocer a Musa consiguiera hacerles comprender que
vamos todos a la deriva en la misma patera. Quizá los leñadores de focas y las
personas listas que negocian con su carne sean ya mayoría y la Humanidad esté
ya irremediablemente perdida.
Musa llegó a este rincón del
diminuto mundo que habitamos en patera. Conoce lo que es el mar y lo
que es el miedo. También sabe lo que es el hambre y lo que es echar de menos a
una madre y a una esposa. Tiene tantos años como hombres fueron en la
expedición de Shackleton y sin embargo llora como un niño cuando se sienta con
nosotros y le preguntamos si no sabía que aquí no había trabajo. Llora en
silencio, conteniendo las lágrimas, humillado. No quiere llorar. Quiere
trabajar. Pero no hay trabajo. Le han engañado. Es de Senegal. Vive en la
calle, en Lleida, y se jugó la vida por un sueño. Otros se hipotecan. Depende
de dónde te haya tocado nacer, por azar y sin que mérito o cualidad alguna
tengan nada que ver en ello.
- ¿Me hablas? -pregunta a mi
compañera mientras yo pago los cafés en el interior del local.
- ¿Cómo? ¿Que yo te hable?
-responde mi compañera desconcertada. Y al ver que el chico negro que se ha
plantado ante ella, subido en una bicicleta cochambrosa, mira nuestras mochilas
y bolsos, repartidos entre una silla y la mesa donde hemos tomado algo, añade:
No me quites nada, por favor. Estoy en paro, no tengo trabajo, y mi pareja
tampoco.
El chico niega con la cabeza,
lentamente.
- ¿Tienes dinero? -dice.
Ahora es ella quien niega con
la cabeza.
- Mi pareja -murmura-, está
dentro, ahora saldrá.
Y él baja de la bicicleta y se
sienta. Y así le veo yo al salir: sentado a la mesa, enfrente de Eugènia,
derrotado, sucio y con pantalones vaqueros rotos sin necesidad de haber sido
diseñados.
Hablamos. Está esperando
papeles: quiere volver, pero hasta conseguirlos aún le quedan muchas noches de
dormir en la calle. Mucha incertidumbre, frío. Hambre.
Le damos para un bocadillo y
para que llame a su madre, en Senegal. Le pregunto su nombre. Musa. Le deseamos
suerte. Maldita sea. Hay que salvar a este hombre. A todos los hombres. Ni un
solo hombre más podemos perder víctima del hambre o de la desesperación, ni uno
más, maldita sea. Me gustaría poder decirle algo más pero yo sólo sé
astronomía: no tengo mapas, ni brújulas, no sé trazar una ruta de un punto a
otro punto. Soy un inútil como navegante. Europa es peor que el Ártico o el
Antártico: aquí no hay rutas, no hay caminos, no hay instrucciones de uso, a
pesar de todos los semáforos y de todas las panaderías. El asfalto es una
película de hidrocarburos que nos protege de la fuerza de la Naturaleza, como
si fuéramos ensaladas protegidas por plástico. Nos atonta. En realidad bogamos
en medio de la banquisa, atravesamos la noche con las manos pegadas a los
remos, al borde de la inanición, titiritando de frío en cuanto nos damos cuenta
de dónde estamos. Todos. ¿Creéis inútil o superflua vuestra existencia, vuestro
trabajo? Pues no lo es: no podemos permitirnos el lujo de perder la fuerza de
un sólo ser humano. ¿Creéis estar a salvo? Cerrad cualquier resquicio a la
esperanza. La nave es frágil y el océano infinito. Cuanto más oscura sea la
noche y más frío haga, más se exigirá a nuestros extenuados corazones. Si
queréis sobrevivir, seguid bogando sin parar y repartid entre todos el poco pan
que podáis tener escondido entre vuestras ropas congeladas, ya sea cereal o
simple conocimiento.
NOTAS:
Me gustaría señalar que Musa es un personaje real, no un artificio
literario: el encuentro en la cafetería ocurrió realmente y transcurrió muy
aproximadamente tal y como se narra unas líneas más arriba. Además, quisiera
añadir algunos comentarios más con la intención de aportar una serie de datos
que juzgo de interés.
Al final del primer párrafo de este artículo, me hubiera gustado poder
escribir: “ni uno sólo de aquellos hombres que habían contestado a la más
osada oferta de trabajo de toda la historia de la Humanidad” pero, en honor a
la verdad, hay que decir que el anuncio atribuido habitualmente a Shackleton
para enrolar hombres en su expedición de 1914 quizá no fue publicado nunca por
Shackleton. Sí anunció éste su expedición en los periódicos de la época pero no
hay pruebas concluyentes de que fuera con el texto que generalmente se le
atribuye, más bien hay indicios en sentido contrario.
Respecto a la velocidad con que se mueve el planeta Tierra alrededor
del Sol, se puede calcular de una forma sencilla si aproximamos la órbita
elíptica por una órbita circular -esto se puede hacer sin cometer un error
demasiado grande para nuestros propósitos porque la excentricidad es muy
pequeña-, consideramos que la distancia que separa el Sol de la Tierra es de
unos 150 millones de kilómetros y tenemos en cuenta que la longitud de una
circunferencia es de dos veces su radio por el número pi y que la Tierra tarda
365 días -aproximadamente- en recorrer esta distancia. El propio lector puede
hacer el cálculo, siempre y cuando no olvide que el espacio es igual a la
velocidad por el tiempo -en un movimiento uniforme, el de la Tierra alrededor
del Sol en realidad no lo es, pero se desvía poco y podemos hacernos una idea
muy aproximada de la magnitud de su velocidad siguiendo estas sencillas
reglas.
Así mismo, antes de acabar, me gustaría mencionar el artículo de
Michael Tomasello Collaboration encourages equal sharing in children but
not chimpanzees – La colaboración estimula un reparto equitativo en
niños pero no en chimpancés- publicado en 2011 en el número 476 de la
revista Nature (aquí el pdf).
Para este artículo, Tomasello y su equipo contrastaron el comportamiento de un
grupo de niños con el de un grupo de chimpancés. Según explican en su estudio,
el hecho de haber colaborado en una misma labor, provocó un aumento en la
probabilidad de que los niños compartieran sus recursos de forma equitativa.
Los chimpancés estudiados, en cambio, compartían sus recursos con sus
compañeros con una probabilidad independiente de si previamente habían
colaborado o no en alguna tarea. Tomasello comenta los resultados de este
experimento en una entrevista en el diario La Vanguardia del día 5 de
julio de 2012 y desde su propia página web se puede acceder a más artículos y
otras fuentes bibliográficas.
Un último comentario antes de acabar. A lo largo de este artículo,
puede que algunos lectores, quizá los más escépticos o, simplemente, los más
ilustrados, hayan pensado en la famosa sentencia Homo homini lupus,
popularizada por Thomas Hobbes a partir de un texto de Plauto y utilizada por
muchas personas para sintetizar toda la depredación de la que es capaz el ser
humano contra el propio ser humano; y ahora, en las últimas líneas del mismo,
quizá sigan teniéndola en mente por encima de cualquier otra consideración,
igual que un eco lapidario e imborrable de todos los horrores de esta época.
Como réplica y último recurso, y también broche final, y porque me niego a
tirar la toalla de la misma forma que los hombres de Shackleton se negaban a
dejar de remar a pesar del frío, no puedo resistir la tentación de acabar
citando a otro filósofo: Emilio Lledó, niño superviviente de la guerra civil
española y actualmente catedrático emérito de Filosofía de la UNED. Este es el
enlace de la entrevista que le hicieron
en el programa Singulars el 19 de junio de 2012 -es en el minuto 37
donde habla de la sentencia anterior y da su opinión sobre ella pero, en
realidad, la entrevista entera no tiene desperdicio.
Un artículo de Victor Guisado, vía Amazings.



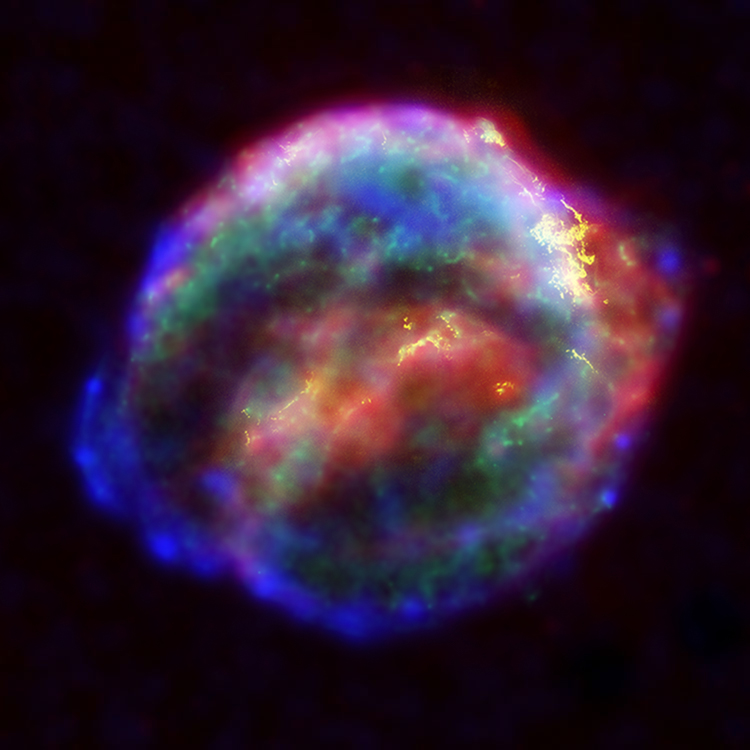


No hay comentarios:
Publicar un comentario